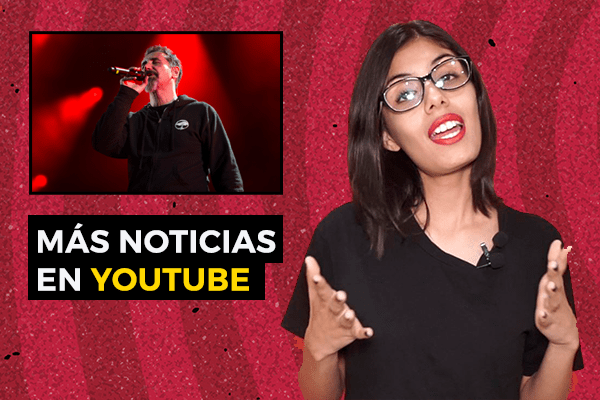Por C. Raúl Hinostroza Vargas
Buscando un futuro mejor para su familia, mi padre logró encontrar un trabajo en una ciudad que recién estaba sanando sus heridas luego de los episodios de violencia vividos durante los ochenta y noventa en el Perú: Ayacucho. Por ello, nos mudamos hacia allá un año después de mi nacimiento. Desde ese entonces, viajar de una ciudad a otra se convirtió en una constante frecuente para mi familia. Alistábamos las maletas, las acomodábamos en la maletera y partíamos, al amanecer, de Ayacucho hacia Tarma, la ciudad de mi madre.
Recuerdo, cuando aún era un niño, que durante el trayecto mi papá introducía alguno de sus casetes a la radio del carro para escuchar su “música para manejar”, como él la llamaba, y desde ese momento, y mientras el carro no se detuviera, el ambiente se llenaba de las ya tradicionales guitarras que daban el sonido nostálgico a las canciones de Los Shapis, el Grupo Alegría y otras agrupaciones de chicha, ese género producto de la fusión entre los ritmos andinos y la cumbia eléctrica que ya hacían grupos como Los destellos. A partir de ese momento todo el paisaje que se extendía ante mis ojos cambiaba totalmente de sentido: era invadido por la melancolía del sujeto que tuvo que partir de su casa por un futuro mejor, sufría los males de amor que nunca faltarían cuando creciera, me sorprendía con las historias de superación o fracaso en la capital, y veía muchas otras experiencias reflejadas no solo en la letra, sino también en cada acorde que llegaba a mis oídos.
Las idas y venidas de ciudad en ciudad continuaron durante varios años hasta que terminé el colegio. A partir de ese momento tuve que emprender mi propio viaje: migrar a Lima para iniciar mis estudios universitarios. Además, en esa ciudad he trabajado de una u otra manera para apoyar a mis padres y también he sufrido por amor. Sin buscarlo, he terminado
convirtiéndome en un personaje más de las tantas canciones que escuchaba en la carretera junto a mi familia. Sí, también escucho muchos otros géneros, pero quizás la chicha, como su propio nombre lo indica, “sabe” mejor cuando más tiempo ha fermentado. De igual manera, también me pregunto: ¿cuántos más han recibido esta herencia anticipada? Pienso en esos chicos que acompañaban a sus padres a alguna pollada profondos para el vecino que necesitaba dinero para su operación, o en los otros que iban a comprar “una caja más” para que su familia siga celebrando el cumpleaños de la abuela… todos, en diferentes contextos, terminamos escuchando las mismas canciones junto a las personas que, para bien o para mal, nos vieron crecer. Cuando lo piensas, es increíble la emoción que pueden transmitirte las canciones que te acompañaron desde que tomabas tu vasito de gaseosa “para acompañar”, hasta ahora que rotas la botella de cerveza junto a tus tíos o a tus amigos.
Tengo que reconocer, además, que he tenido la fortuna de conocer a unos estupendos chicos en la universidad con quienes he representado a nuestra facultad en un concurso de música, donde nos presentamos tocando unas canciones de Los Mirlos. Si bien no ganamos, esa experiencia terminó por afirmar aún más nuestro gusto por ese género, por lo que continuamos presentándonos en diversos eventos universitarios haciendo nuestro pequeño homenaje a la chicha, llegando después a algunas ferias y bares del Centro de Lima. Así, sin querer hemos continuado durante tres años, con glorias y penas incluidas, pero disfrutando de lo que hacemos. Dentro de ello, a parte de la amistad que tenemos, lo que me motiva a seguir es ese cariño que le tengo a la música que tocamos. Por eso, al tomar mi bajo y subir a cualquier escenario, me convierto en un intermediario que transmite las mismas emociones que sentí, siento y sentiré cada vez que escucho las canciones que forman parte de mi repertorio personal.
Si tuviera que elegir de entre todas las canciones de mi infancia, sería una que cantaba el gran Alín junto al Grupo Alegría: "Conmuévete". De niño no comprendía los casos de amor y desamor, pero esa canción logró transmitirme esa tristeza, la incapacidad de amar cuando uno no es amado, incluso cuando yo todavía no había experimentado el flechazo de Cupido. Ahora, varios años después, puedo comprender, con base en la experiencia, el dolor de un corazón herido. Felizmente, para “sentir” la canción ahora solo es necesario buscar en YouTube o Spotify y listo, puedes pensar en aquella persona que ya no te ama, o en aquella otra que aún no sabe lo que sientes, mientras escuchas la voz de Chapulín, la de Alín, la de Vico, la de la Princesita Mily, o la de cualquier otro. Sin embargo, nadie puede negar el gusto que da escucharlos de un casete o un vinilo. A fin de cuentas, ese tipo de formato físico viene con una pisca de nostalgia, más aún si es de alguna agrupación que marcó alguna etapa de tu vida.
El punteo de la guitarra, la compañía del bajo, el lamento de la voz y el avance incesante de los timbales junto al güiro, me cautivaron tanto que incluso ahora, mientras escucho en mi cuarto de estudiante las canciones que formaban parte del setlist de mi papá, los recuerdos y sensaciones de esos viajes vuelven a mi memoria como destellos que acentúan la marca que dejaron en mí. Luego de varios años de haber salido de Ayacucho para vivir en Lima por motivos de estudios, de haber trabajado y sufrido por amor, cada canción reafirma el espacio que ocupa en mi memoria. Todo ese repertorio de emociones musicales se convirtió en una de las experiencias más valiosas que pudo darme mi padre, sin la cual, posiblemente mi “viaje” en esta vida sería diferente.